
por
Juan
Villoro

Hace
unos meses vi una película china que comenzaba
con una travesía en una barca. Para matar el aburrimiento,
unos pasajeros enviaban mensajes por teléfonos celulares
y otros se leían la mano. Dos sistemas de comunicación
coincidían en ese viaje: la telefonía satelital
y la quiromancia. Los artificios de la tecnología
se mezclan con lejanas formas de comportamiento.
¿Hasta dónde lo atávico coexiste
con lo nuevo? Ciertos malentendidos aclaran la realidad
y uno de ellos me permitió un acercamiento insólito
a internet. Me presentaron a un escritor negro que hablaba
francés y había errado por varios países
en busca de refugio. Como mi francés es deficiente
la conversación progresó entre lagunas de
incomprensión. Creí entender que era un "autor
de chat". Me pareció interesante que las nuevas
tecnologías determinaran la forma de su escritura.
Me habló de la oralidad y el sentido tribal de la
narración, la polifonía de voces que se mezclaban
en la página. Pensé que, en efecto, los usuarios
conectados en la red representan una comunidad que reclama
un testimonio múltiple. La red como fogata virtual
donde los peregrinos cuentan sus historias.
El
escritor habló de la polifonía y las
tradiciones de su país, que privilegian el relato
colectivo. Puesto que internet es un espacio deslocalizado,
que reúne a gente dispersa, le pregunté si
registraba testimonios francófonos ajenos al dominio
africano. Entonces me vio como si yo fuera un marciano
y volvió a explicar todo desde el principio: ¡no
era un autor de chat sino de Chad! La oralidad a la que
se refería no era resultado de una nueva tecnología
sino de una arraigada tradición.
Pese
a todo, mi disparatada interpretación de sus
palabras no había estado tan lejos del sentido profundo
de la red. La comunidad virtual permite un regreso a formas
ancestrales de comunicación colectiva.
Para
quienes crecimos en la era de los electrodomésticos,
lo nuevo ofrece virtudes en las que confiamos sin mayor
deseo de comprenderlas. Es posible que los bebés
de la era digital crezcan sin saber cómo funciona
un iPod. Pero ese leve artificio no les parecerá extraño.
En cambio, alguien que se consideró moderno por
usar una licuadora de seis velocidades ve con asombro lo
que va más allá de la electricidad que se
controla con botones.
El
Siglo de las Luces prosperó sin focos. ¿Qué sentiría
Diderot ante la posibilidad de encender la realidad con
un switch? ¿Podría tolerar la existencia
de todos esos aparatos de los que no habla su Enciclopedia?
Sin
llegar a esa extrañeza, quienes pertenecemos
a la primera generación que tuvo en sus manos computadoras
personales, nos sentimos a veces como viajeros del tiempo.
Nuestro entorno coincide con utensilios de ciencia ficción,
o por lo menos con aparatos que desafían el entendimiento.
Las
personas adiestradas en tradiciones lentas -los tiempos
en que había que esperar un año para que
te instalaran un teléfono- tienen ahora la desconcertante
posibilidad de hacer contactos instantáneos.
Una
forma de apropiarnos de un invento raro consiste en atribuirle
una vida que no le pertenece. Pensé en
esto durante un congreso de escritores donde un novelista
no se apartaba de su lap-top. Supuse que temía perder
alguna información supervaliosa, pero se trataba
de algo más. Cuando le tocó exponer, leyó directamente
de la pantalla. Pidió disculpas por ese gesto, que
a algunos podía parecerles frío, pero que
para él era lo contrario: "Hace año
y medio me separé de mi mujer", comentó con
voz entrecortada, "ahora la computadora es mi pareja".
La confesión fue recibida con el respeto que suscitan
los detalles íntimos que no queremos oír.
Me conmovió la soledad de mi colega y la forma en
que una prótesis informática le servía
de compañía. ¿Qué podíamos
hacer por él? Me hubiera encantado presentarle a
una amiga. Como no estaba en condiciones de hacerlo me
sentí tentado a ofrecerle mi computadora para que
al menos tuviera un affaire con ella.
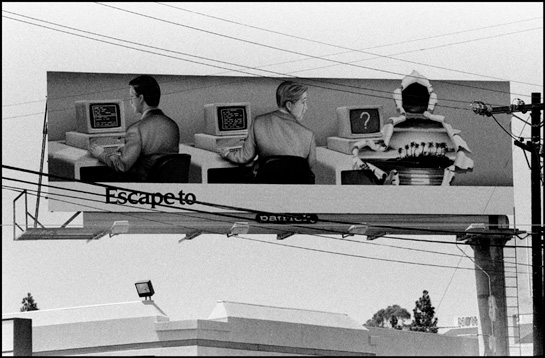
El
escape... © Pedro
Meyer |
Cuando
esto sucedió, me sentí testigo de
una historia ajena: ese colega humanizaba en exceso su
computadora. Seguí viajando en compañía
de mi G-4 hasta que, hace una semana, sufrió un
accidente. Cayó al piso y cuando la encendí en
mi hotel, la pantalla mostró un diseño con
edificios de translúcida modernidad. Pensé que
se trataba de un mensaje promocional. Estas ideas (mejor
dicho: estos disparates) revelan una relación irracional
con la tecnología. Para empezar, no se trataba de
edificios sino de barras de color, provocadas por el golpe
que la computadora había sufrido. Además,
no podían haber entrado a mi computadora sin pasar
por una conexión a internet. Mis fantasías
negaban lo evidente: la computadora había expirado.
Una diagonal negra atravesaba la pantalla: sangre de plasma.
Sé que la expresión es incorrecta, pero es
la úni- ca que me permite describir lo que pasó.
Había usado el teclado durante tantos años
que las letras estaban borradas. Si alguien me preguntaba
dónde se encontraba la "e", no podía
decirlo (además, fue la primera en desaparecer,
dada la constancia con que la uso); sin embargo, mis dedos
la activaban por su cuenta cuando yo escribía.
Entendí la soledad del colega que hace unos años
me pareció un hombre excesivo, un fetichista de
los aparatos. Vi la pantalla como un espejo roto. ¿Me
traería siete años de mala suerte?
Durante
10 años el objeto más usado por
mí se había vuelto progresivamente desconocido.
Ni siquiera sabía dónde tenía las
letras, pero podía seguirlas de manera intuitiva,
como quien sigue las líneas de una mano.
Lo único que en verdad entiendo de la computadora
es su ausencia. Ahora que no está le escribo estas
palabras, en un aparato prestado, donde me equivoco una
y otra vez.
Las
novedades radicales remiten al origen. Cada nueva computadora
es un espejo africano.
Juan
Villoro
prfziper@gmx.net
Mayo, 2008
**
 |
Juan
Villoro nació en el Distrito
Federal el 24 de septiembre de 1956. Estudió la
licenciatura en sociología en la Universidad
Autónoma Metropolitana. Condujo el programa
de Radio Educación, “El lado oscuro
de la luna” y fue agregado cultural en
la Embajada de México en Berlín,
dentro de la entonces República Democrática
Alemana. Fue director del suplemento “La
Jornada Semanal”, además de impartir
talleres de creación y cursos en instituciones
como el Instituto Nacional de Bellas Artes y
la Universidad Nacional Autónoma de México.
Ha
colaborado en revistas así como en periódicos
y suplementos. Fue becario del INBA en el área
de narrativa y del Sistema Nacional de Creadores
Artísticos. Obtuvo el premio Cuauhtémoc
de traducción y el Premio Xavier Villaurrutia
en 1999. |